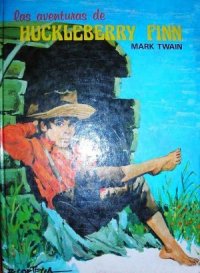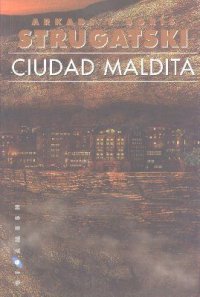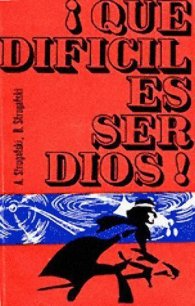Los Siete Ahorcados y Otros Cuentos - Андреев Леонид Николаевич (читать книгу онлайн бесплатно полностью без регистрации .TXT) 📗
Una semana después de la llegada de Petka al campo el amo de su madre trajo de la ciudad una carta dirigida «a la cocinera Nadieschda». Cuando se la leyó ella se echó a llorar, enjugándose las lágrimas con su delantal sucio, que le dejó sus huellas en el rostro. En esta carta se trataba de Petka. Éste se hallaba en aquel momento en el corral, ocupado en un juego recién inventado, para el que era necesario saltar lo más alto posible, inflando los carrillos, lo que facilitaba la operación. Era Mitia el que había inventado aquel juego y Petka se estaba perfeccionando ahora con él.
El amo se acercó a Petka y, poniéndole la mano en el hombro, le dijo:
—¡Hay que marcharse, hijo mío!
—¿Adónde? —preguntó élextrañado.
Había olvidado completamente la ciudad. Por otra parte, estaba tan bien allí, que ni siquiera había pensado en que ternilla que abandonar algún día aquel lugar.
—A la ciudad. Osip Abramovich te espera.
Petka seguía sin comprender, por más que aquello fuera harto claro. Se le secó la boca, y la lengua le desobedecía cuando preguntó:
—Pero ¡cómo! ¿No íbamos a ir mañana a pescar con caña? Mire aquí la caña...
—No hay más remedio, niño. Te esperan allí. Osip Abramovich escribe que Procopio ha caído enfermo yestá ahora en el hospital. No hay casi nadie para trabajar. No llores; quizá tu amo te dé permiso otra vez. Es bueno.
Pero Petka no lloraba lo más mínimo, pues aun no se daba cuenta exacta de su desgracia. De un lado veía ante él un hecho bien palpable: la caña de pescar. De otro un fantasma en la persona de Osip Abramovich. Poco a poco las ideas de Petka se hicieron más claras y las dos cosas cambiaron de lugar: Osip Abramovich se convirtió en un hecho real; la caña de pescar, mojada aún, se convirtió en un fantasma. Y entonces Petka llenó de asombro a su madre, turbó al amo y al ama y él mismo se habría asombrado si hubiera sido capaz de un análisis psicológico de su propia persona: se echó a llorar, no como lloran los niños de la ciudad, delgados y exhaustos, sino como un gran mujik robusto, rodando por tierra lo mismo que aquellas mujeres borrachas que tantas veces había visto en el bulevar. Con sus puñitos golpeaba las manos de su madre —que se esforzaba por levantarle—, la tierra y todo lo que había a su alrededor, sin que le importara el hacerse daño con las piedras del suelo.
Por fin se calmó. El amo dijo al ama, que en pie ante el espejo prendía en sus cabellos una rosa blanca:
—Mira, ya no llora; los niños olvidan en seguida la pena.
—Sí, pero me da mucha lástima de ese pobre chico.
—Es verdad; allá en la ciudad las condiciones de su existencia son terribles; pero hay gentes aun más desgraciadas. Y bien, ¿estás dispuesta?
Se fueron al jardín público, donde se bailaba aquella noche y donde tocaba la música militar.
Al día siguiente, en el tren de las siete de la mañana, Petka salía para Moscú. De nuevo vio los campos, blancos a causa del rocío matinal; pero iban en sentido opuesto al que vio Petka cuando vino de Moscú. Su delgado cuerpo estaba cubierto por el chaquetón usado y tenía puesto un cuello postizo. No estaba agitado como en su primer viaje; no corría de una ventanilla a otra, sino que permanecía quieto y humilde, con las manos en las rodillas. Sus ojos estaban tristes, llenos de apatía, y las mejillas, arrugadas como las de un viejo.
El tren se paró.
Atropellando a los demás viajeros él y su madre se encontraron en una calle llena de ruidos, y la ciudad enorme tragó con indiferencia su pequeña víctima.
—¡Guarda bien mi caña de pescar! —dijo Petka a su madre cuando estaban ya a la puerta del salón de peluquería.
—Quédate tranquilo, niño mío; te la guardaré. Quizá vuelvas otra vez al campo...
Y de nuevo se oyeron en el sucio salón órdenes rudas: «¡Chico, el agua!» De nuevo el cliente vio una manita sucia que ponía el agua sobre la mesita y oyó el murmullo amenazador: «¡Aguarda! ¡Ya verás!» Esto quería decir que Petka había cometido una faltilla cualquiera.
Cuando llegaba la noche, detrás del tabique donde dormían Petka y Nicolka se oía una vocecita dulce de niño. Petka contaba a su camarada las maravillas del campo, cosas que parecían extraordinarias, que nadie había visto ni oído jamás. Después de un breve silencio, cortado por la respiración irregular de dos pechos infantiles, se oía otra voz más enérgica y vulgar, la de Nicolka:
—¡Diablos! ¡Quisiera que reventaran! —decía.
—¿Quiénes?
—Todos...
El ruido de las pesadas carretas que pasaban muy cerca de la ventana ahogó sus voces, así como el lejano grito quejumbroso de una mujer borracha, a la que un hombre, también borracho, pegaba en el bulevar.
Había una vez…
Son los sentimientos y no las ideas los que impulsan al hombre.
SCHOPENHAUER
I
Un rico comerciante que no tenía familia, Lorenzo Petrovich Koscheverov, llegó a Moscú para consultar con los médicos. Dado que su enfermedad presentaba cierto interés clínico, se le admitió en la Clínica de la Facultad. Dejó su maleta en el vestíbulo. En la sala de enfermos le recogieron su traje negro y su ropa interior, dándole en cambio una larga blusa gris, ropa interior limpia, que llevaba marcada "Sala 8", y unas zapatillas. La camisa era pequeña y la enfermera fue a buscar otra.
—¡Es que sois tan grandes! —exclamó al salir del cuarto de baño donde los enfermos cambiaban de ropa.
Lorenzo Petrovich, medio desnudo, aguardó con paciencia su regreso. Bajando su cabezota calva, contempló su alto pecho atentamente, colgante como el de una vieja, y su vientre, algo inflado, que caía hasta las rodillas. Todos los sábados tomaba un baño y examinaba su cuerpo, pero ahora le parecía muy distinto: débil, enfermizo, a pesar de su vigor aparente. Desde el instante que le quitaron la ropa, llegó a creer que no se pertenecía ya y estaba dispuesto a hacer todo cuanto se le dijera.
La enfermera volvió con otra camisa y, aunque Lorenzo Petrovich era lo bastante fuerte aún para aplastar a la buena mujer con sólo un dedo, la permitió dócilmente que le vistiera y pasó, torpemente, la cabeza por la camisa. Con igual obediencia y torpeza esperó a que le anudara las cintas de la camisa alrededor del cuello y la siguió a la sala. Andaba muy suavemente, con sus pies de oso, como suelen andar los niños cuando las personas mayores les llevan a donde no saben, tal vez a castigarles. La nueva camisa también era estrecha y le molestaba, pero no tenía valor para decírselo a la enfermera, a pesar de que, en su casa de Saratov, muchos hombres temblaban ante su mirada.