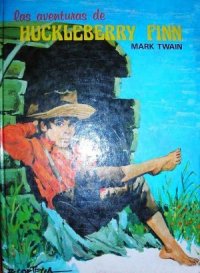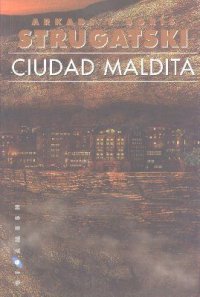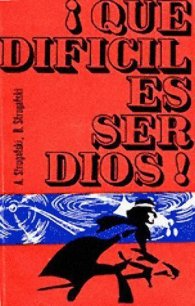Los Siete Ahorcados y Otros Cuentos - Андреев Леонид Николаевич (читать книгу онлайн бесплатно полностью без регистрации .TXT) 📗
—¡Vaya, vaya! ¿Y por Navidad?
—Por Navidad, lo mismo que por Pascuas, se dan tres días libres. Aparte de esto se da un mes de vacaciones en el verano.
—¡Vamos, eso es muy liberal! —exclamó el otro con alegría—. No me lo esperaba... Pero dígame, en rigor ¿aquello es malo, lo que se dice malo, malo?...
—Tonterías! —respondió el diablo.
El dignatario tuvo un sentimiento de vergüenza. El diablo estaba visiblemente de mal humor; probablemente no había dormido aquella noche, o bien hacía mucho tiempo que estaba mortalmente aburrido de todo aquello: de dignatarios muriéndose, de la nada, de la vida eterna...
El dignatario vio barro en la pierna derecha del diablo. «No son muy limpios», se dijo.
—Entonces —repuso el hombre—, ¿es la Nada?
—La Nada —repitió el diablo como un eco.
—¿O la vida eterna?
—O la vida eterna.
El hombre se puso a reflexionar. En la habitación vecina habían terminado ya el servicio fúnebre en su honor y él seguía reflexionando. Y los que le veían en su lecho mortuorio, con su rostro grave y severo, no adivinaban qué extraños pensamientos asaltaban su cráneo frío. Tampoco veían al diablo. Olía a incienso, a cirios ardiendo y alguna otra cosa más.
—La vida eterna —dijo el diablo pensativo, cerrando los ojos—. Se me ha recomendado muchas veces que les explique lo que eso quiere decir. Creen que no me expreso con suficiente claridad; pero ¿es que estos idiotas la pueden comprender?
—¿Es de mí de quien habla usted?
—No solamente de usted... Hablo en general. Cuando se piensa en todo esto...
Hizo un gesto de desesperación. El dignatario intentó manifestarle su compasión.
—Le comprendo. Es un oficio penoso el suyo, y si yo por mi parte pudiera...
Pero el diablo se enfadó.
—¡Le ruego a usted que no toque a mi vida personal o me veré obligado a enviarle a usted al diablo! Se le presenta una cuestión y usted no tiene más que responder: ¿la muerte o la vida eterna?
Pero el dignatario seguía reflexionando y no podía decidirse. Fuera porque su cerebro comenzara a abismarse o porque nunca hubiera sido muy sólido, el dignatario se inclinaba más bien a la vida eterna. ‹¿Qué es eso del sufrimiento?», se decía. ¿No había sido toda su vida una serie de sufrimientos? Y, sin embargo, amaba la vida. No temía los sufrimientos. Pero su corazón cansado pedía reposo, reposo, reposo...
En este momento se le conducía ya al cementerio. A las puertas del departamento de donde había sido jefe se detuvo el cortejo y los curas dieron comienzo a un oficio religioso. Llovía, y todo el mundo abrió los paraguas. El agua a chorros caía de los paraguas, corría por el suelo y formaba charcos en el pavimento.
«Mi corazón está cansado hasta de las alegrías», continuaba reflexionando el dignatario que conducían al cementerio. «No pide más que reposo, reposo, reposo. Quizá sea demasiado estrecho mi corazón, pero estoy terriblemente cansado...»
Y estaba casi decidido por la Nada, la muerte definitiva. Se había acordado de un corto episodio. Fue antes de caer enfermo. Tenía gente en casa, se reían. Él también reía mucho, a veces hasta llorar de risa. Y, sin embargo, precisamente en el momento en que se creía más feliz sintió de repente un deseo irresistible de estar solo. Y para satisfacer este deseo se escondió, como un muchacho que teme que lo castiguen, en un rinconcito.
—¡Pero despache usted! —le dijo el diablo con tono disgustado—. ¡El fin se acerca!
Hizo mal en pronunciar aquella palabra; el dignatario casi se había decidido por la muerte definitiva, pero la, palabra «fin» le espantó y experimentó un deseo irresistible de prolongar su vida a cualquier precio. No comprendiendo ya nada, perdiéndose en sus reflexiones, no pudiendo tomar decisión neta, remitió la solución al Destino.
—¿Se puede firmar con los ojos cerrados? —preguntó tímidamente.
El diablo le echó una mirada bizca y respondió:
—¡Siempre tonterías!
Pero probablemente todos aquellos tratos le tenían fatigado; reflexionó un instante, suspiró y puso de nuevo ante el dignatario el pequeño papel, que más bien parecía un moquero sucio que un documento importante.
El otro tomó la pluma, sacudió la tinta, cerró los ojos, puso el dedo sobre el papel y... precisamente en el último momento, cuando había firmado ya, abrió un ojo y miró.
—¡Ah, qué es lo que he hecho! —gritó con horror, arrojando la pluma.
—¡Ah! —le respondió como un eco el diablo.
Las paredes repitieron esta exclamación. El diablo, marchándose, se echó a reír. Y cuanto más se alejaba, más ruidosa se hacía su risa, semejando una serie de truenos...
En este momento se procedía ya al entierro del alto dignatario. Los pedazos de tierra húmeda caían pesadamente, con un ruido sonoro, sobre la tapa del ataúd. Podría creerse que el ataúd estaba vacío, que no había nadie dentro: tan sonoro era aquel ruido.
Valia
Valia, sentado a la mesa, leía. El libro era muy grande, la mitad de grande que el propio Valia, con enormes líneas negras y dibujos que ocupaban páginas enteras. Para ver la línea superior Valia tenía que estirar el cuello casi al ancho total de la mesa, ponerse de rodillas en la silla, y con su dedito retener las letras porque se perdía fácilmente entre tantas otras y era muy difícil encontrarlas después. Gracias a estas circunstancias no previstas por los editores la lectura, no obstante el agudo interés de lo que se relataba en el libro, avanzaba muy lentamente. Se contaba allí la historia de un muchacho muy fuerte que se llamaba Bova y que cogía a los otros muchachos por los brazos y las piernas y se los separaba inmediatamente del cuerpo. Esto era terrible y al mismo tiempo chusco, y Valia, viajando con todo su cuerpo a través del libro, estaba muy emocionado e impaciente por saber en qué pararía aquello. Pero se le había prohibido leer: mamá entró con otra mujer.
—¡Aquí está! —dijo la mamá, cuyos ojos estaban enrojecido por las lágrimas vertidas según toda evidencia muy recientemente; al menos entre sus manos apretaba nerviosamente un pañuelo blanco de encaje.
—¡Valia, hijo mío! —exclamó la otra mujer, y después de abrazarle empezó a cubrirle de besos las mejillas y los ojos, apretándole muy fuerte contra sus labios menudos y duros. No sabía acariciar corno mamá: los besos de mamá eran siempre dulces, efusivos, mientras que aquella mujer le incomodaba con sus caricias.
Valia las aceptaba con disgusto. Estaba descontento de que se le hubiera interrumpido en su lectura, tan interesante; por otra parte, aquella mujer desconocida, alta y delgada, de dedos secos en los que no había ni una sortija, no le acababa de complacer. Se desprendía de ella un olor desagradable, un olor de humedad o de algo podrido, mientras que mamá olía siempre a perfumes muy finos.