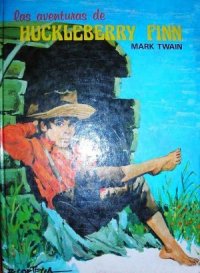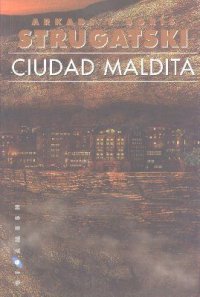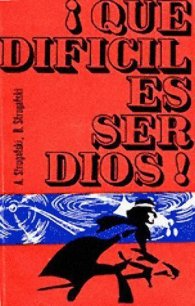Los Siete Ahorcados y Otros Cuentos - Андреев Леонид Николаевич (читать книгу онлайн бесплатно полностью без регистрации .TXT) 📗
—«Mi amor inmenso cual el mar...» —repitió asimismo Verner. Pero, de súbito, se interrumpió, y dijo asombrado: —Pero, Musia, ¡qué joven eres aún!
De pronto, Verner sintió en su oído la voz suplicante y anhelante del «Gitano»:
—¡Señor, señor! Dígame: ¿qué es eso que se ve entre los árboles? Allí, allí donde se mueven los farolitos. ¡Oh! Es la horca, ¿no?
Miróle Verner, y le vio lívido, desencajado, con las angustias de la agonía.
—Llegó la hora de decirnos adiós —dijo Tania.
—Espera un poco —replicó Verner—. Aún tienen que leer la sentencia. Y Yanson, ¿dónde está?
Yanson estaba tumbado en la nieve, y junto a él había alguien que le atendía. El aire se llenó súbitamente de olor a éter.
Alguien preguntó con impaciencia:
—¿Qué sucede, doctor? ¿Pasará pronto?
—No es nada. Un desmayo nada más. Frotadle las orejas con nieve. ¡Ajajá! Ya vuelve en sí. Ya pueden leer eso.
A la luz de la linterna se vio el papel, sostenido por una mano sin guante y agitada por un visible temblor. También la voz que luego habló temblaba:
—Señores, puesto que conocen ustedes la sentencia, quizá fuera preferible no leerla. ¿Qué les parece?
Verner respondió en nombre de todos:
—Que no se lea.
En el acto se apagó la linterna.
No aceptaron tampoco los auxilios del sacerdote, cuya silueta alta y sombría se alejó rápidamente y se perdió en la espesura.
Despuntaba el día. Sobre la nieve, cada vez más blanca, destacábase con mayor intensidad la obscura mancha de la gente, y el bosque parecía aún más triste y árido.
—Señores, pónganse de dos en dos; pueden formar las parejas como gusten, pero les ruego que se den la mayor prisa posible.
Yanson estaba ya en pie, sostenido por dos soldados. Verner dijo, señalándole:
—Yo iré con él. Tú, Serguéi, con Vasili. Id delante.
—Bien.
—Musia, ¿quieres que vayamos juntas? —preguntó Tania—. Démonos un beso.
Abrazáronse con rapidez. «El Gitano» apretó la boca con tal fuerza, que le rechinaron los dientes. Yanson, que apenas podía tenerse, entreabría la suya; ni siquiera parecía darse cuenta de lo que en torno suyo pasaba. Cuando ya Serguéi y Vasili habían avanzado algunos pasos, éste se detuvo bruscamente y dijo con clara y vibrante voz, que, sin embargo, a sus compañeros les pareció desconocida:
—¡Adiós, amigos míos!
—¡Adiós! —respondieron los demás.
Se fueron, y todo quedó en silencio. Los farolillos que entre los árboles se movían quedaron quietos. No se oía ni un grito, ni un rumor.
Uno de los del grupo exclamó con desesperado acento:
—¡Ay, Dios mío!
Era «el Gitano», que agitaba los brazos como un poseído y gritaba:
—¡Ya veo la horca! Pero ¿voy a ir yo solo? ¡Yo quiero que me acompañen! Señor, ¿será posible?...
Con las manos convulsas se aferró a Verner e imploró:
—¡Señor, mi querido señor! ¿Quieres que vaya contigo? No me niegues ese favor...
Verner, a quien aquella escena hacía sufrir intensamente, repuso:
—No puedo; voy con ése.
—¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Solo...! ¡Solo...!
Musia avanzó hacia el desventurado y le dijo:
—Ven conmigo.
Retrocedió «el Gitano», asombrado, perplejo, vacilante. Sus ojos giraban en sus órbitas, con más rapidez que nunca, como espantados de lo que veían.
—¿Contigo?
—Sí.
—¡Tú! ¡Tan jovencita, tan niña! Pero di: ¿no tienes miedo? Porque en ese caso, iré yo solo.
—No, no tengo miedo.
«El Gitano» contrajo de nuevo la boca y luego enseñó los dientes.
—Pero ¡tú, tú! ¿No te repugna mi compañía? ¿No sabes que soy un bandido? ¿De veras no te doy asco? Si te lo doy, dímelo. Te juro que no me enfadaré.
Musia calló. Su rostro parecía más pálido y enigmático a la lívida luz del alba. De súbito acercóse al «Gitano», le rodeó el cuello con un brazo y le dio un fuerte beso en los labios. Entonces él le puso ambas manos en los hombros, la apartó un poco de sí, la sacudió luego y la besó apasionadamente en los labios, en la nariz, en los ojos.
—¡Ea! ¡Vamos!
De repente, el soldado que se hallaba más próximo a ellos abrió los brazos y dejó caer el fusil. Pero en vez de bajarse a cogerlo permaneció unos momentos inmóvil, dio rápidamente media vuelta y echó a correr bosque adentro, sobre la nieve que aún no había hollado nadie.
Otro soldado le gritó, asustado:
—¡Eh, tú! ¿A dónde vas? ¡Alto!
El soldado, sin responder, continuó su marcha. Al cabo agitó nuevamente los brazos, y como si hubiera tropezado con alguien, cayó de bruces y así quedó.
—¡Eh, tú, soldadito! —gritó «el Gitano» severamente—. Coge tu fusil, si no quieres que lo coja yo. Hay que cumplir la ordenanza.
Volvieron los farolillos a moverse. Habíales llegado el turno a Verner y a Yanson.
—¡Adiós, señor! —exclamó «el Gitano»—. Ya nos encontraremos en el otro mundo. Cuando me veas, no mires para otro lado. Y como tendré mucho calor, no me niegues agua cuando tenga sed.
—¡Adiós! —repuso Verner.
—¡No tienen que ahorcarme! ¡No quiero que me ahorquen! —decía Yanson, medio desmayado.
Verner le cogió de la mano, y así pudo el infeliz avanzar algunos pasos. Luego se detuvo y se desplomó sobre la nieve. Le levantaron y se lo llevaron, mientras él se defendía en vano; ya no gritaba: acaso se le había olvidado que tenía voz.
Otra vez quedaron inmóviles las amarillentas lucecitas.
—Entonces, he de ir sola, Musía. Tantos años viviendo juntas, y ahora... —exclamó tristemente Tania Kovalchuk.
—¡Tania, Tania de mi alma!
Ambas mujeres se abrazaron, pero «el Gitano» se interpuso entre ellas y asió a Musia violentamente de un brazo, como si temiese que se la fuesen a arrebatar.
—¡Ah, señorita! —gritó—. Tú, que tienes un alma pura, puedes ir sola. Pero yo no. ¿A dónde vas, asesino?, me dirían. Pero con ésta, su inocencia me amparará. ¿No lo comprendes?