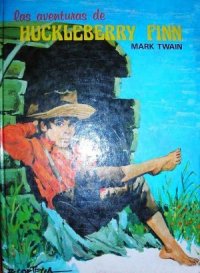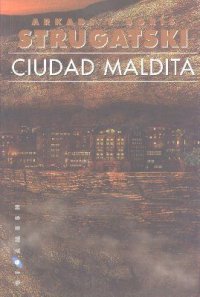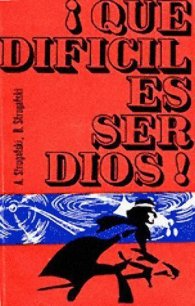Los Siete Ahorcados y Otros Cuentos - Андреев Леонид Николаевич (читать книгу онлайн бесплатно полностью без регистрации .TXT) 📗
—¿Por qué justamente las negras? —preguntábale. Todos estaban contentos, y cuando Kotelnikov se fue hablaron de él con afecto. Nastenka llegó a declarar que era víctima de una pasión enfermiza. Lo cierto era que ella le había caído en gracia. Nastenka también le causó cierta impresión a Kotelnikov; pero él, como hombre a quien sólo le gustaban las negras, creyó de su deber ocultar su inclinación hacia la muchacha, y, sin dejar de ser cortés, manifestóse con ellas un poco reservado.
Al volver a casa a por la noche, se puso a pensar en las negras, en su cuerpo color de betún, cubierto de sebo, y le parecieron repulsivas. Al imaginarse que abrazaba a una, sintió náuseas y le dieron ganas de llorar y de escribirle a su madre residente en provincia, que acudiera inmediatamente, como si un grave peligro le amenazase. Al cabo logró dominarse. Cuando, a la mañana siguiente, llegó a la oficina, bien peinado y vestido, con una corbata encarnada y cierta cara de misterio, no cabía duda de que a aquel hombre le encantaban las negras.
Poco tiempo después, el subjefe, que manifestaba un gran interés por Kotelnikov, le presentó a un revistero de teatros.
Este, a su vez, lo condujo a un café cantante y le presentó al director, el señor Jacobo Duclot.
—Este señor —dijo el revistero al director, haciendo avanzar a Kotelnikov— adora a las negras. Nada más que a las negras; las demás mujeres le repugnan. ¡Un original de primer orden! Me alegraría mucho si usted, Jacobo Ivanich, pudiera serle útil: es muy interesante, y tales tendencias... ¿comprende usted?... hay que alentarlas.
Dio unos golpecitos amistosos en la angosta espalda de Kotelnikov. El director, un francés de bigote negro y belicoso, miró al cielo como buscando una solución, y con un gesto decidido exclamó:
—¿Perfectamente? Ya que le gustan a usted las negras, quedará satisfecho: tengo precisamente en mi "troupe" tres hermosas negras.
Kotelnikov palideció ligeramente, lo que no advirtió el director, absorto en sus cavilaciones sobre el café cantante.
Tiene usted que darle un billete gratuito para toda la temporada.
El director consistió.
A partir de aquella misma tarde, Kotelnikov empezó a hacerle la corte a una negra, miss Korrayt, que tenía lo blanco de los ojos del tamaño de un plato, y la pupila, no más grande que una olivita. Cuando, poniendo tal máquina en movimiento, jugaba ella los ojos con coquetería Kotelnikov sentía recorrer su cuerpo un frío mortal y flaquear sus piernas. En aquellos momentos experimentaba un gran deseo de abandonar la capital e irse a ver a su pobre madre.
Miss Korrayt no sabía palabra de ruso; pero por fortuna, no faltaron intérpretes voluntarios que se encargaron gustosísimos de la delicada misión de traducir los cumplimientos entusiásticos que la negra dirigía a Kotelnikov.
—Dice que no ha visto en su vida a un "gentleman" tan guapo y simpático. ¿No es eso, mis Korrayt?
Ella agitaba la cabeza afirmativamente, enseñaba su dentadura, parecida al teclado de un piano y volvía a todos lados los platos de sus ojos. Kotelnikov movía también la cabeza, saludaba, y balbuceaba:
—Hagan el favor de decirle que en las negras hay algo exótico.
Y Todos estaban tan contentos.
Cuando Kotelnikov besó por primera vez la mano mis Korrayt, la emocionante escena tuvo por testigos a todos los artistas y a no pocos espectadores. Un viejo comerciante, incluso lloró de entusiasmos en un acceso de sentimientos patrióticos. Después se bebió champaña. Kotelnikov tuvo palpitaciones, guardó cama durante dos días y muchas veces empezó a escribirle a su madre:
"Querida mamá", escribía, y su debilidad le impedía siempre terminar la carta.
A los tres días, cuando llegó a la oficina, le dijeron que su excelencia el director quería verle.
Se arregló con un cepillo el pelo y el bigote, y, lleno de terror, entró en el gabinete de su excelencia.
—¿Es verdad que a usted... que a usted...?
El director buscaba palabras.
—...¿Qué a usted le gustan las negras?
—¡Sí excelentísimo señor!
El director miró con ojos asombrados a Kotelnikov, y preguntó:
—Pero, vamos.. ¿Por qué le gustan a usted?
—¡Ni yo mismo lo sé, excelentísimo señor!
Kotelnikov sintió de pronto que el valor le abandonaba.
—¿Cómo? ¿No lo sabe usted? ¿Quién va a saberlo, pues? Pero no se turbe usted, joven. Sea franco. Me place ver en mis subordinados cierto espíritu de independencia... naturalmente, si no traspasa ciertos límites definidos por la ley. Bueno, dígame francamente, como si hablase con su padre, por qué le gustan las negras.
—¡Hay en ellas algo exótico, excelentísimo señor!
Aquella noche, en el Club Inglés, jugando a la baraja con otras personas importantes, su excelencia dijo entre dos bazas:
—Tengo en mi departamento un empleado a quien le gustan las negras: Pásmese ustedes. ¡Un simple escribiente!
Sus compañeros de juego eran también excelencias, directores de departamento, y experimentaron al oírle un poco de envidia; cada uno de ellos tenía también a sus órdenes un ejército de empleados; pero eran todos hombres grises, opacos, sin ninguna originalidad, vulgares.
—Y yo, pásmense ustedes —dijo una de las excelencias—, tengo un empleado con un lado de la barba negro y el otro rojo.
Esperaba así tomar revancha; pero todos comprendieron que una barba, no ya como aquélla, sino policroma, no tenía importancia comparada con una pasión extravulgar por las negras.
—¡Afirma ese hombre original que hay en las negras algo exótico! —añadió su excelencia.
Poco a poco la popularidad de Kotelnikov en los círculos burocráticos de la capital llegó a ser muy grande. Sucede siempre, quisieron imitarle; mas sus imitadores sufrieron fracasos lamentables. Uno de ellos, un viejo escribiente que contaba veintiocho años de servicio y sostenía una numerosa familia, declaró de repente que sabía ladrar como un perro, y no tuvo ningún éxito. Otro empleado, muy joven aun, simuló estar perdidamente enamorado de la mujer del embajador chino; durante algún tiempo logró atraer sobre él la atención y aun la compasión; pero la gente experimentada no tardó en comprender que aquello no era sino una imitación miserable de una auténtica originalidad, y todos volvieron con desprecio la espalda.
Hubo otras muchas tentativas de la misma índole.
En general, notábase entre los empleados públicos cierta inquietud de ánimo, que se traducía en esfuerzos por ser original.
Un joven de buena familia, no logrado encontrar medio de ser original, acabó por decirle a su jefe una porción de groserías, y, naturalmente, tuvo que abandonar al punto su empleo.