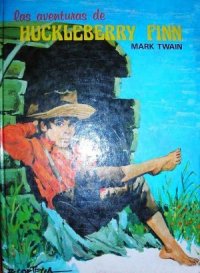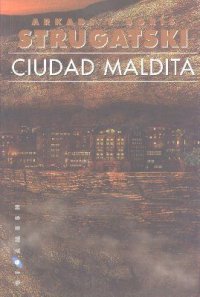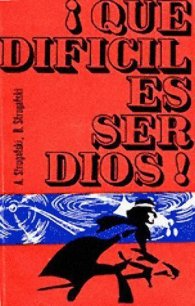Los Siete Ahorcados y Otros Cuentos - Андреев Леонид Николаевич (читать книгу онлайн бесплатно полностью без регистрации .TXT) 📗
Yanson repetía insistentemente:
—¡No tienen que ahorcarme! ¡No quiero que me ahorquen!
—¡Quiá, hombre, qué te van a ahorcar! Y encima te darán un jamón.
El otro guardia ordenó, enojado:
—¡Ea, basta de charla! —Y añadió en voz baja—: ¡Bandido! ¡Salvaje! Ahí tienes lo que has conseguido con matar a tu amo.
Su compañero, más compasivo, dijo:
—Aún puede que le indulten.
—¿Qué estás ahí diciendo? ¡Indultar a este asesino! Bueno, ya hemos hablado más de la cuenta.
Yanson había callado. Volvieron a encerrarle en el mismo calabozo que durante un mes ocupara, y al que ya se había ido acostumbrando, como a todo se acostumbraba, lo mismo a las palizas que al vodka 4y a los áridos campos nevados. Hasta se alegró cuando vio nuevamente los barrotes de la reja, la cama, y su contento subió de punto cuando le dieron de comer, pues estaba aún en ayunas. Le había impresionado desagradablemente lo ocurrido en el tribunal, pero no sabía ni podía pensar en ello. Ni siquiera era capaz de imaginar lo que pudiera ser la pena de horca.
Había en la cárcel otros condenados a la última pena, y, por consiguiente, era el suyo un caso como otro cualquiera, sin importancia alguna. Sus carceleros le hablaban tranquilamente, como si no fuese a morir pronto o como si fuese a morir de mentirijillas.
Al enterarse de la sentencia el inspector le dijo:
—¿Qué es eso, amigo? ¿Conque al palo, eh?
—¿Cuándo me van a ahorcar? —preguntó Yanson, receloso.
El inspector permaneció unos instantes pensativo.
—Tendrás que esperar un poco. No pretenderás que por ti solo vayamos a molestarnos. Hay que esperar a que haya número.
—Bueno, pero ¿cuánto tiempo tardarán?
No le habían molestado en lo más mínimo las despectivas palabras del inspector, o acaso había creído que eran el pretexto que se daba para aplazar la ejecución e indultarle luego, y alegrábale ver cómo el minuto terrible y fatal, en que no podía pensar sin estremecerse de horror, íbase alejando, hasta parecer remoto, inverosímil.
El inspector, que era un viejo gruñón, replicó enojado:
—¡Cuándo, cuándo...! ¡Vaya una pregunta! ¡No es como ahorcar a un perro en una cuadra! Pero eres tan bruto, que puede que eso te pareciera preferible.
—¡No quiero que me ahorquen! —dijo Yanson con mimo infantil—. Eso han dicho, pero ¡yo no quiero!
Y, acaso por primera vez en su vida, rompió a reír, con una risa estúpida, de una alegría absurda. Parecía el graznido de un pato: ¡Cuá-cuá! ¡Cuá-cuá!
El otro le miró sorprendido y luego frunció el ceño; le parecía que aquella risa era una ofensa cruel para la cárcel, que amenguaba la ejemplaridad del castigo, y que a los mismos carceleros les desprestigiaba en algún modo, y por un momento, aquel hombre, que se había pasado la vida en la cárcel, cuyo reglamento celular consideraba tan preciso e infalible como las leyes de la naturaleza, creyó hallarse en un manicomio, y que él mismo se había vuelto loco.
—¡Qué bruto! —dijo, escupiendo—. ¿De qué diablos te ríes? ¿Te has creído que estamos en una taberna?
—¡No quiero que me ahorquen! ¡Cuá-cuá! ¡Cuá-cuá! —continuaba Yanson, riendo siempre.
—¡Es el diablo en persona! —exclamó el vigilante, y en poco estuvo que hiciese la señal de la cruz.
No era precisamente al diablo a quien más se parecía aquel hombrecillo de cara minúscula y ajada; pero su risa de ganso sí tenía algo de diabólica, pues profanaba la santidad y la solidez de la cárcel.
Parecía que, de continuar riéndose un poco más, aquellas carcajadas acabarían por derrumbar muros y rejas, y él mismo tendría que poner en libertad a los presos y decirles: «¡Ea, señores, márchense adonde quieran, a paseo o a su casa! ¡Satanás!»
Yanson había dejado ya de reírse, y hacía extraños guiños.
—¡Qué tipo! —pensó el vigilante, y luego de lanzarle una mirada amenazadora se alejó de allí.
Durante el resto de la tarde, Yanson estuvo muy tranquilo, hasta jovial, sin cesar de repetir: «¡No tienen que ahorcarme, no quiero que me ahorquen!», con lo que se persuadía a sí mismo de que, con pronunciar tales palabras, no era preciso más.
Ya apenas se acordaba de su crimen, y si algo lamentaba, era no haber podido violar a su ama. Pero bien pronto ni de esto se volvió a acordar.
No pasaba mañana sin que preguntase al vigilante que cuándo lo iban a ahorcar, a lo que el funcionario le contestaba:
—¡Tiempo habrá! ¡No tengas prisa, condenado! —y se marchaba en cuanto le era posible, antes de que Yanson empezase a reírse.
Viendo que los días se sucedían iguales unos a otros, Yanson llegó a creer que la ejecución no se verificaría nunca. Casi olvidado ya del tribunal, pasábase las horas muertas tumbado en la tarima y soñando con los campos cubiertos de nieve y salpicados de montoncitos de estiércol, con la cantina del ferrocarril y con otras cosas que le parecían remotas y gratas. En la cárcel le daban bien de comer, y en poco tiempo había engordado bastante. Parecía un personaje.
—Si ahora me viese mi ama, sí que se enamoraría de mí —se dijo un día—. Estoy tan gordo como su marido.
Sus únicos deseos eran beber vodkay montar a caballo.
La detención de los terroristas se supo muy pronto en la cárcel. Aquel día, cuando Yanson le hizo su pregunta de costumbre, el inspector le respondió:
—Ahora, pronto.
Miróle tranquila y solemnemente, y repitió:
—Ahora sí que va a ser pronto. Al cabo de una semana, según creo.
Yanson palideció; parecía como dormido, tan turbia era la mirada de sus ojos vidriosos.
—¿Estás bromeando? —preguntó.
—Tanto que lo esperabas y ahora no lo crees. No estamos aquí para bromas. Sois vosotros a quienes os gustan las chanzas, nosotros no tenemos tiempo para ello —dijo el inspector con dignidad, y se alejó.
Al anochecer del mismo día, Yanson ya aparecía más delgado. Su piel, alisada durante el último tiempo, se contrajo nuevamente en numerosas arruguitas. Tenía los ojos completamente adormecidos y sus movimientos tornáronse lentos y pesados, como si cada inclinación de la cabeza, cada movimiento de los dedos, cada paso que daba, fuera una empresa difícil y complicada que hubiera de meditarse antes de ser efectuada. Por la noche se acostó en su camilla, pero no cerró los ojos, y así permanecieron abiertos hasta la mañana siguiente.
—¡Ajá! —dijo el inspector con satisfacción, al verle el día siguiente—. Ahora comprendes que no estás en una taberna, amigo.