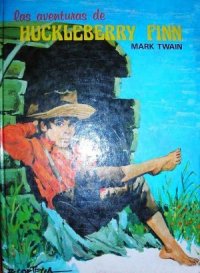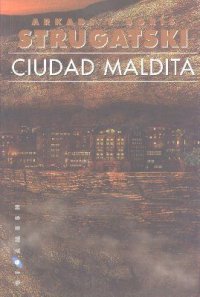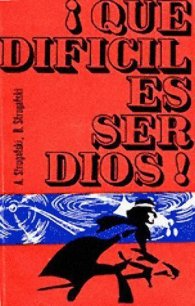Los Siete Ahorcados y Otros Cuentos - Андреев Леонид Николаевич (читать книгу онлайн бесплатно полностью без регистрации .TXT) 📗
—¡Esto es terrible, Luba!
—Sí, querido, siempre es terrible mirar a la verdad cara a cara.
«Ella habla aún de la verdad. Pero ¿por qué tengo miedo? Puesto que lo quiero no hay nada que temer. Allá en la plaza, delante de aquella muchedumbre extrañada, yo sería superior a todos. Sucio, miserable, harapiento, sería con todo el profeta, el heraldo de la verdad eterna ante la cual Dios mismo se debe inclinar.»
—¡No, Luba, esto no es terrible!
—Sí, querido, es terrible. Tanto mejor si no tienes miedo.
«He aquí, pues, como he acabado. No es esto lo que yo esperaba de mi joven y bella vida... ¡Dios mío, esto es la locura! Desvarío. No es tarde aún. Todavía puedo irme...»
—¡Querido mío, mi bien amado! —susurraba la mujer.
La miró. En los ojos medio cerrados de Luba, en su sonrisa, leía un hambre atroz, una sed insaciable, como si hubiera devorado ya algo enorme, pero que no hubiera matado su hambre.
Lentamente, sin darse prisa, se levantó. Quiso hacer el último esfuerzo para salvar su razón, su vida, su vieja verdad. Y siempre sin apresurarse comenzó a hacer su toilette.
—Oye, ¿no has visto mi corbata?
Ella abrió los ojos.
—¿Adónde quieres ir?
Dejó caer sus manos y se volvió bruscamente hacia él.
—¡Me voy!
—¿Tú? ¿Que te vas? ¿Adónde?
Él sonrió amargamente.
—¿Crees que no tengo a donde ir? Voy a donde mis camaradas.
—¿A donde los buenos, pues? ¿A donde los puros? Entonces ¿me has engañado?
—Sí, a donde los buenos, a donde los puros —y sonrió de nuevo.
Su toiletteestaba ya hecha. Se miró los bolsillos.
—Dame mi cartera.
Se la dio.
—¿Y mi reloj?
—Ahí está, en la mesa de noche.
—¿Adiós, Luba!
—¿Tienes miedo, pues? —preguntó con voz tranquila, simple.
La miró. Estaba en pie, alta, de brazos finos casi infantiles, con una sonrisa en sus labios pálidos.
—¿No tienes valor?
¡Cómo había cambiado! Hacía algunos minutos estaba altiva, casi terrible; ahora está triste, abatida... es más bien una jovencilla tímida que una mujer. Pero es igual; se irá.
Dio un paso hacia la puerta.
—¡Y yo que creía que ibas a quedarte!...
—¿Qué?
—Creía que te ibas a quedar... conmigo...
—¿Para qué?
—Contigo sería mejor... La llave la tienes en el bolsillo.
Él metió la llave en la cerradura.
—Bien, vete puesto que quieres irle... Vete a donde los buenos, a donde los puros... En cuanto a mí...
Y entonces, en este último minuto, cuando no tenía mis que abrir la puerta para volver a encontrar a sus camaradas, cometió algo incomprensible y absurdo que lo perdió. ¿Era la locura que se apodera a veces de repente de los espíritus más robustos y serenos? ¿O quizá había descubierto verdaderamente en aquella mancebía, bajo la impresión de aquella música desordenada y de los ojos de aquella prostituta, la verdadera, la terrible verdad de la vida, incomprensible para todos los demás? Adoptó aquella verdad sin vacilaciones, como si fuera algo inexorable.
Se pasó la mano lentamente por los cortos cabellos, y sin volver siquiera a cerrar la puerta retrocedió y se sentó sobre la cama.
—¿Qué pasa? ¿Has olvidado algo? —preguntó sorprendida Luba, que de ningún modo esperaba que volviera.
—No.
—Entonces ¿por qué no te vas?
Y él, tranquilo como una piedra en la que la vida acabara de esculpir un nuevo mandamiento terrible, respondió:
—No quiero ser puro.
Ella no se atrevía a creer, y al mismo tiempo estaba asustada por la realización de lo que había deseado tan ardientemente. Se arrodilló ante él. Y con la sonrisa de un hombre que ha encontrado lo que buscaba, él puso su mano sobre la cabeza de la mujer y repitió:
—No quiero ser puro.
Arrebatada de alegría empezó a agitarse a su alrededor, a desnudarle como a un niño pequeño, a desabrocharle los botines; le acariciaba los cabellos, las rodillas. De pronto, mirándole a los ojos, exclamó llena de angustia:
—¡Qué pálido estás! ¡Toma en seguida una copita! ¿Te sientes mal, Pedrito mío?
—Me llamo Alejo.
—Es igual. Si quieres voy a echarte coñac. Pero ten cuidado, es muy fuerte... Y para ti que no tienes costumbre...
Y lo miró cómo bebía a cortos tragos. No sabía beber y empezó a toser.
—Eso no es nada. Veo bien que aprenderás pronto a beber. ¡Bravo! Estoy muy contenta de ti.
Lanzando breves chillidos de alegría saltó sobre sus rodillas y le cubrió de besos, a los que él no tenía tiempo de responder. Aquello le parecía chusco: apenas si le conocía ella y, sin embargo, sus besos ¡eran tan fuertes! La besó, la apretó contra sí de manera que no se podía mover, como si quisiera experimentar sus fuerzas. Dócil y alegre ella le dejó hacer.
—¡Estás bien, estás bien! —repetía él con un ligero suspiro.
Luba parecía loca de felicidad. Se diría que la pequeña habitación estaba llena de mujeres alegres, agitadas, que hablaban sin cesar, besaban, acariciaban.
Le servía de beber y bebía ella misma. De pronto se sobresaltó.
—¿Y tu revólver? Le habíamos olvidado. Dámelo, voy a llevarlo al escritorio.
—¿Para qué?
—Me da miedo. Puede escaparse la bala.
El se sonrió.
—¿Crees tú? ¿Se puede escapar la bala?
Tomó el revólver, y como si le pesara en la mano, se lo devolvió a Luba, así como los cartuchos.
—Llévalo al escritorio.
Cuando se quedó solo sin su revólver, del que no se había separado hacía largos años; cuando por la puerta que Luba había dejado entreabierta oyó más distantes la música y el ruido de las espuelas, sintió toda la inmensidad del fardo que se había echado sobre los hombros, dio algunos pasos por la habitación, y volviéndose hacia la puerta, en la dirección del salón, pronunció: