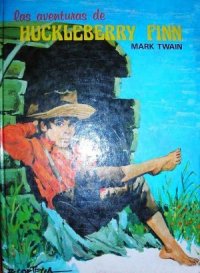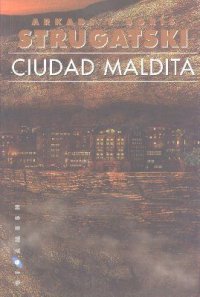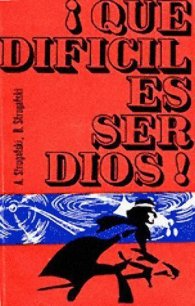Los Siete Ahorcados y Otros Cuentos - Андреев Леонид Николаевич (читать книгу онлайн бесплатно полностью без регистрации .TXT) 📗
Musia paseaba, y se disculpaba con rubor y emoción de verse ella, jovencita insignificante, que había hecho tan poco y tan fuera de lo heroico, sometida a la misma muerte hermosa y dignificante que habían sufrido antes que ella tantos verdaderos héroes y mártires. Con inconmovible fe en la bondad humana, en la conciencia y en el amor, imaginaba cómo iba a emocionarse la gente por su causa y a sentir por ella pena y compasión, y esto le producía vergüenza. Le parecía que al morir en el patíbulo cometía una enorme mixtificación.
Ya en la última entrevista con su defensor habíale pedido que le proporcionase un veneno; pero en el acto había renunciado a la idea, por temor a que los demás pensasen que obraba así por ostentación o por miedo, y que en lugar de morir de manera modesta e inadvertida pretendía que el ruido fuese todavía mayor. Y había añadido, presurosa:
—No, no es necesario.
Ahora sólo deseaba una cosa: explicar a las gentes, demostrarles que no era una heroína, que el morir no era una cosa extraordinaria y que no había por qué compadecerla ni preocuparse de ella. Explicarles bien que no tenía la culpa de que, siendo tan joven e insignificante, le diesen aquella muerte e hiciesen a su alrededor tanto estrépito.
Como si en realidad se la acusase, Musia buscaba algo que magnificase su sacrificio y le diese verdadera importancia, y pensaba para sí:
—Claro está que soy todavía joven y podría vivir aún mucho tiempo. Pero...
Y como la luz de un cirio que se desvanece ante el resplandor del sol naciente, su juventud y su vida le parecían obscuras y sin brillo ante la aureola grande y refulgente que iba a rodear su humilde cabeza. «No había disculpa.»
Mas, ¿acaso podían justificarlo aquello especial que lleva siempre en su espíritu, su amor infinito, su inclinación sin reservas a la acción y la despreocupación ilimitada respecto de su propia persona? En realidad, ella no tenía la culpa de que no la hubieran dejado hacer lo que deseaba y podía; la habían matado en el pórtico del templo, al pie del ara del sacrificio.
Pero si es cierto que el valor de una persona se aprecia no por lo que haya hecho, sino por lo que quiso hacer, entonces... entonces ella merecía la corona del martirio.
—¿Es posible? —pensaba confusa—. ¿Soy de veras digna de que me lloren y compadezcan, tan pequeña e insignificante como soy?
Y una indecible alegría se apoderó de ella. Ya no dudaba: había sido admitida y entraba con justicia en la fila de los iluminados que desde hace siglos van derechos al cielo por medio de la pira, el tormento y el suplicio. ¡Mundo luminoso de paz y venturosa dicha! Le pareció que se alejaba de la tierra y se acercaba al desconocido sol de la verdad y de la vida y se evaporaba y tornaba etérea a su luz.
—Y ¿esto es la muerte? ¿Qué muerte es ésta? —pensaba Musia en éxtasis.
Si se hubieran juntado en su calabozo todos los sabios, todos los filósofos y todos los verdugos del mundo y hubiesen desplegado ante ella libros, escalpelos, hachas y nudos corredizos y tratado de demostrar que existe la muerte, que el hombre perece y puede ser privado de la vida, y que no hay inmortalidad, sólo hubieran conseguido llenarla de admiración. ¿Cómo puede no existir la inmortalidad, cuando ella misma era ya inmortal? ¿De qué inmortalidad y de qué muerte podía hablarse, cuando ella misma se sentía ya muerta e inmortal, viva en la muerte, como viva se había sentido en la vida?
Y si le hubiesen traído al calabozo, llenándolo de hedor, un sarcófago que contuviera su propio cuerpo putrefacto y le hubieran dicho:
—¡Mira, ésa eres tú!
Habríalo ella contemplado y respondido:
—¡No, ésa no soy yo!
Y si hubiesen tratado de convencerla, asustándola con el siniestro aspecto de la descomposición, de que aquélla era ella —¡ella!—, Musia habría contestado con una sonrisa:
—No; ustedes creen que «ésa» soy yo, pero «ésa» no soy yo. Yo soy ésta con quien ustedes hablan. ¿Cómo, pues, puedo ser la otra?
—Pero morirás y lo serás.
—No, yo no moriré.
—Te matarán. Aquí está el patíbulo.
—Me ejecutarán, pero yo no moriré. ¿Cómo puedo morir, cuando ahora mismo soy ya inmortal?
Y los sabios, los filósofos y los verdugos habrían retrocedido, diciendo temblorosos:
—No se atreva nadie venir a este lugar. Este lugar es sagrado.
¿En qué más pensaba Musia? En muchas cosas —porque el hilo de la vida no se rompía para ella con la muerte, sino que seguía desarrollándose tranquila y regularmente. Pensaba en los camaradas, en aquellos que desde lejos sufrirían con angustia y dolor por su ejecución, y en los cercanos que junto con ella irían a la horca. Le asombraba que Vasili se hubiese atemorizado tanto, él, que siempre había sido valiente, y que hasta había bromeado con la muerte. El mismo martes por la mañana, cuando todos se habían colgado de los cinturones las bombas que dentro de unas horas debían estallar y matarlos a ellos mismos, a Tania Kovalchuk le habían empezado a temblar las manos, y había sido menester alejarla un poco; en cambio, Vasili había bromeado y reído, moviéndose con tan poca precaución, que Verner le había dicho en tono severo:
—No hay que tomarse confianzas con la muerte.
¿Por qué, pues, habíase asustado ahora? Pero de tal modo era extraño tal pavor al alma de Musia, que inmediatamente dejó de pensar en él y de pretender averiguar su origen. De pronto le entraron unos desesperados deseos de ver a Serguéi Golovin y de chancear con él. Y aún más sentía deseos de ver a Verner y hacerle creer algo. Se imaginaba a Verner caminando al lado de ella con su paso firme y seguro, y le decía en su imaginación:
—No, Verner, querido, todo esto no tiene importancia; no importa si habías logrado o no matar a N. N. Eres inteligente, pero actúas como si estuvieses jugando al ajedrez: tomar una y otra figura y la partida está ganada. Aquí lo que importa es que nosotros mismos estamos dispuestos a morir. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que piensan esos señores? Que no hay nada más horrible que la muerte. Ellos mismos han inventado la muerte y ahora la temen y tratan de atemorizarnos. Yo quisiera que sucediese así: salir sola al encuentro de un ejército y empezar a disparar sobre los soldados con un revólver. No importa que yo sea sola y haya miles de soldados; no importa que no mate a nadie. Mejor aún que haya miles de soldados. Cuando miles matan a uno, ese uno vence. Ésta es la verdad, Verner.
Pero veía tan claramente que él se daba cuenta de ello, que no quería seguir convenciéndole. Además, Verner sin duda ya habría comprendido.
Su pensamiento no deseaba insistir en el mismo tema, tal un ave audaz que vuela en espacios infinitos, para la cual es accesible todo el horizonte y todo el cielo acariciador y tierno. Sonaban las horas. Las ideas se confundían en una armonía lejana y las imágenes fugitivas se convertían en una música. Musia imaginó entonces que viajaba en una noche plácida por un sendero amplio, oyendo repicar las campanillas de las colleras de los caballos, mecida suavemente por los resortes del coche. Todas sus preocupaciones habían desaparecido, y su cuerpo fatigado se había como disuelto en la obscuridad; el pensamiento creaba apaciblemente imágenes luminosas, con cuyos colores y con cuya serenidad se embriagaba. Recordó Musia a tres compañeros ahorcados no hacía mucho, cuyos rostros aparecían iluminados, alegres y próximos, más próximos que en la vida, y esta visión la confortaba, como la de la casa de los amigos donde sabe uno que ha de ser recibido a la tarde con risueña amabilidad.