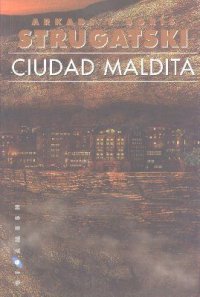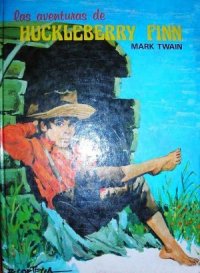El Abisinio - Rufin Jean-christophe (библиотека электронных книг .txt) 📗
– Pobre muchacha -dijo Jean-Baptiste instintivamente.
– Si, pero tenga en cuenta que aunque no le hubiera ocurrido nada, tampoco habria tenido una vida mejor.
– ?Porque?
– Su padre me dijo que se habia marchado para entrar en un convento. Francamente, doctor, a usted lo aprecio, pero es cristiano y hay cosas en su mundo que no comprendere jamas. ?Por que encerrar a todas esas mujeres para que solo Dios haga uso de ellas? ?Cree usted que El exige cosas semejantes? ?Acaso no creo el sexo para unir al hombre y a la mujer? Cuando el consul me conto el asunto, me quede con ganas de decirle que al menos a partir de ahora su hija tal vez haria algun bien a su alrededor. Bueno, dejemos eso. En resumidas cuentas, diria que nuestro senor De Maillet estaba muy nervioso, tanto que casi se olvido de su embajada. Digo «casi» porque en cuanto le pedi noticias, se lanzo a hablar sobre el tema. Desde que usted me abrio los ojos, comprendo mejor la pasion que pone al referirse al asunto.
Jean-Baptiste conservaba la discrecion. El criado trajo los pasteles y el te.
– Creame si le digo -continuo el pacha- que me he echado a dormir al mediodia pero me ha sido imposible conciliar el sueno. Todos estos acontecimientos dan vueltas en mi pobre cabeza. Voy a confiarle algo, doctor: yo soy un soldado. Necesito que me muestren al enemigo y que me digan: «golpeale». Entonces doy lo mejor de mi mismo. Gracias a usted veo al enemigo. Y ya es algo. Pero ?como puedo golpearle? No estamos en el campo de batalla. ?Que puedo hacer? Usted sabe como se las gasta la Puerta con los francos. Todo es negociar, intrigar, andar con tiento, tanto unos como los otros. Y mire adonde nos lleva todo esto.
Hablaba sin mirar a Jean-Baptiste, que esperaba su turno pacientemente.
– Si informara al Gran Visir, estoy seguro que me pediria pruebas. Las consideraria aun insuficientes y querria mas. Mientras tanto pasan los dias, y para entonces tal vez ya estaran vertiendo los malditos oleos en la frente de ese Du Roule para coronarlo.
Jean-Baptiste asentia con prudencia.
– Por otra parte, si yo actuo por mi cuenta contra los francos, el consul montara un escandalo de mil demonios, y quien sabe si me apoyarian en Constantinopla… No, he meditado mucho: los unicos contra quienes puedo hacer algo sin temor alguno son esos capuchinos. Esta noche seguire meditando mi decision, pero manana temprano enviare una tropa a Senaar para detenerlos y traer de vuelta los oleos y el certificado del patriarca. A esos si que puedo expulsarlos, y nadie podra reprocharmelo. Pero ?que hacer con la caravana de los francos? ?Que piensa, doctor, usted que es un hombre de tanta sabiduria?
Jean-Baptiste estaba esperando ese momento. Bebio dos sorbos de te, se tomo su tiempo para buscar la respuesta, o por lo menos paraque asi lo creyera, puesto que habia tenido tiempo suficiente para prepararsela muy bien, y al fin le dijo con un prudente tono de pregunta:
– ?Tal vez habria que procurar que actuara el Rey de Senaar…?
– Jamas se arriesgara con una embajada oficial de los francos.
– A menos que no sea su propio pueblo quien lo haga…
– ?Que quiere decir?
– Cuando pase por Senaar, los capuchinos me amenazaron con poner el populacho en mi contra; les habria bastado con sostener que yo era hechicero. Parece ser que el pueblo de Senaar es muy temeroso de los sortilegios y se presta de buen grado a imaginar que los blancos pueden hacer maleficios. Eso podria explicar que una multitud asustada se enfureciera tanto contra viajeros desconocidos que nadie pudiera controlarla, ni siquiera el Rey…
El pacha siguio el hilo de esta idea, como el hombre arrastrado por un torrente que se acerca a la ribera con la ayuda de una liana. En cuanto estuvo a pie enjuto, se felicito a si mismo por haber dado su confianza a aquel franco.
A continuacion, formulo una serie de preguntas practicas a las que Jean-Baptiste respondio con claridad y sencillez.
– Se diria que tenia preparadas las respuestas -le dijo el pacha sin ninguna malicia, dando muestras simplemente de una gran admiracion.
Mando traer el narguile y dio las primeras caladas, completamente feliz. Jean-Baptiste esperaba la continuacion. Esta se presento en forma de una violenta mueca que le hizo atragantarse al aspirar el humo. El pacha tuvo un arranque de tos y exclamo, colorado hasta las orejas:
– ?Y los sabios, los que se fueron con el kurdo?
– Esos dejemelos a mi, ilustre senor-dijo Jean-Baptiste-. Yo me encargo de ellos.
El pacha hizo una mueca de sorpresa.
– Deme una escolta hasta Djedda -continuo Jean-Baptiste-, vele por mi proteccion en Egipto, por si alguien me denunciara al consul. Oficialmente soy el caballero Vaudesorgues. Si usted responde por mi, podre moverme sin temor alguno. Encontrare a los seis hombres, y puede tener la seguridad de que nunca iran a Abisinia.
El turco se quedo un buen rato dudando.
– Ni hablar -dijo por fin.,
Jean-Baptiste, con los ojos fijos en el viejo guerrero, sintio un estremecimiento.-No puedo quedarme sin medico -manifesto el pacha.
Los lenos de tamarindos crepitaban en la estufa, cuyo fondo estaba lleno de finas cenizas.
– Sera un asunto de tres o cuatro semanas como mucho, ilustre senor. Le he dejado mas medicacion de la que seria necesaria para tres meses. Y si fuera preciso, el maestro Juremi puede volver, aunque en este momento este indispuesto.
– Se rumorea que hay peste en el este. Ismailia ha estado en cuarentena. Puede usted caer enfermo.
– Aqui tambien. Dios dispone de nosotros donde quiere -dijo Jean-Baptiste con fervor.
– Es muy justo -suspiro el pacha. Luego, tras sopesar la ventaja que semejante mision tendria sobre cualquier otra solucion (de hecho no se le ocurria ninguna otra), acepto.
Todo estaba resuelto o en vias de estarlo. La dulce sensacion del narguile, los mullidos cojines, y tal vez tambien cierto efecto beneficioso de los remedios se aunaban para hacer aflorar en el gran cuerpo del viejo turco la fatiga de aquellas dos jornadas tan intensas.
Jean-Baptiste se despidio muy pronto. Antes de irse a dormir, el pacha dio las ordenes para Senaar y pidio que se formara un destacamento para acompanar a su medico hasta Djedda.
El caballero de Vaudesorgues tenia un aire fiero cuando atraveso El Cairo, muy erguido en su caballo arabe de pelaje gris. Se habia quitado el sombrero y alzaba la nariz hacia las ventanas mas altas de las casas, por donde las comadres se asomaban para admirar a aquel noble franco y su escolta de jenizaros con turbante y el sable al costado. La primavera flotaba ya en el aire tibio y los pajaros revoloteaban en circulos por encima de la ciudad. La tropa paso por los bazares, en medio de un gran revuelo de colores: las alfombras, los objetos de cobre, las telas salian de los tenderetes, invadian la calle, captando a la multitud de curiosos, vestidos con sus largas tunicas azules y negras, el fez y los velos.
La tropa recorrio la ruta hasta Suez sin mediar una palabra pues el jenizaro de mayor rango tenia al hombre que acompanaban por alguien muy distinguido y no se atrevia a romper su silencio. Jean-Baptiste no tenia mucho que decirle. Estaba completamente pendiente de lo que iba a hacer. En cuanto se tomaba un descanso en su reflexion pensaba en Alix, se preguntaba como se las habria ingeniado para salir de la delicada prueba de su huida a traves del desierto. Jean-Baptiste tenia confianza en ella, en Juremi y en Francoise. Y por encima de todo, tenia confianza en su destino.
Pasaron frente a los lagos Amargos, vieron de lejos el Serapeo. Y por fin, al termino del segundo dia, aparecio el pequeno puerto de Suez, completamente al extremo del golfo, estrecho como un lago italiano. La bahia estaba cuajada de velas blancas y grises, hinchadas por un viento cadencioso que soplaba del sureste.
A peticion de los jenizaros, el capitan del puerto, un libanes barbudo y jovial, puso a su disposicion una gran falua de dos mastiles, una antigua embarcacion civil que ahora se utilizaba con fines militares por estar equipada con dos canones. La tripulacion se componia de soldados turcos, lo cual era poco tranquilizador, dada la legendaria incompatibilidad de este pueblo con la navegacion. Por fortuna, casi todos eran griegos aturcados, oriundos de Chio, entre ellos el contramaestre. Rezaban las cinco plegarias y creian en Mahoma, aunque seguian hablandose en la lengua de Aristofanes.
El barco se hizo mar adentro, sin calma chicha ni golpes de viento, y bordeo el Sinai, cuyos contornos se adivinaban en la bruma.
El oleaje aumento en la confluencia del golfo Persico. Durante el dia, un sol enorme hacia destellar los listones mojados de la cubierta y la piel cobriza de los marineros. Las noches eran aun ventosas y frias. Solo hiceron escala una vez y llegaron a Djedda al amanecer del quinto dia.
El pacha de El Cairo les habia dado un salvoconducto que debian entregar al jerife de La Meca. El caballero fue acogido con todos los honores y alojado en una posada que regentaba un sirio ortodoxo llamado Markos, y que estaba situada en la linde de las arenas del desierto, al abrigo de unas palmeras y a cierta distancia del resto de la ciudad. Era en esa zona donde se obligaba a residir a los cristianos.
La parte trasera del edificio daba a un jardin con adelfas y naranjos rodeado de muros decorados con mosaicos. A Jean-Baptiste no le habia traicionado su intuicion. Apenas entro en el jardin vio a Murad sentado en un cojin, fumando una pipa de agua. Al otro lado, formando un circulo silencioso, cada uno con un libro en la mano, los seis sabios celebraban capitulo.
Jean-Baptiste, mas caballero que nunca, les dirigio de lejos un saludo altivo. Luego se sento de espaldas a Murad y mando que le sirvieran un cafe turco muy azucarado. Habia despedido a los jenizaros puesto que ya habian llegado a su destino. Ellos podian alojarse en la ciudad, Djedda, centro de peregrinacion y puerto activo que albergaba todo tipo de placeres bajo su austera apariencia. Jean-Baptiste le dio dos cequies al primer jenizaro y uno a cada uno de los demas, una suma que equivalia a dos patacas, es decir, a cincuenta y seis barfs, por lo tanto a ciento doce diwanis, o sea, dos mil doscientos cuarenta kibeers, o seis mil setecientas veinte borjookas, esa pequena moneda del mar Rojo que no es de metal sino de vistosas cuentas de cristal de Venccia. En suma, Jean-Baptiste los hizo ricos. Asi que se dirigieron hacia la ciudad con dignidad pero tambien con diligencia a pedir a la vida recibo del favor que Dios acababa de enviarles a traves del aquel franco despistado.