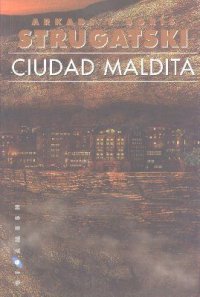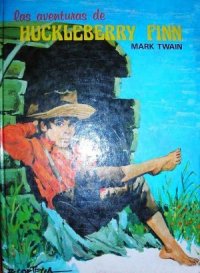El Abisinio - Rufin Jean-christophe (библиотека электронных книг .txt) 📗
Era muy poco frecuente que un extranjero se aventurase por la ciudad vieja de El Cairo. Desde el siglo XVI, y en virtud de las capitulaciones que el Jeir Eddin Barbarroja habia firmado con Francia, los europeos gozaban de la proteccion del Gran Turco. Pero aunque podian comerciar libremente y disfrutar de ciertos derechos, los cristianos nunca estaban tranquilos. Las constantes reyertas dividian a los egipcios; era habitual que el pacha se sublevara contra las milicias, los jenizaros contra los beyes, los beyes contra los imanes y los imanes contra el pacha, si no era al reves. Cuando las facciones musulmanas se concedian una tregua y fingian una breve reconciliacion, era porque todos se unian unanimemente contra los cristianos. Pero el asunto no iba nunca demasiado lejos; mandaban apalear a uno o dos, y de inmediato todo volvia al orden, es decir, a la discordia. Sin embargo, esto bastaba para que los francos, como se les llamaba entonces, juzgaran prudente salir lo menos posible del barrio que se les habia asignado.
Por esta razon aun era mas sorprendente ver a alguien de maneras tan desenvueltas como las del joven que caminaba aquella tarde por las callejuelas de la ciudad vieja de El Cairo. Habia salido poco antes de una casa arabe, cerrando tras de si una humilde puerta de madera y ahora se dirigia hacia el dedalo de la ciudad con la seguridad familiar de un autoctono, y aunque a todas luces era un franco, no hacia ningun esfuerzo por disimularlo. El jamsin habia soplado toda la manana su aire torrido y saturado de arena, de forma que incluso en aquellas calles estrechas, al amparo de la sombra, el ambiente era sofocante y seco. El joven, ataviado con una simple camisa ligera de cuello abierto, calzas de tela y botas flexibles, iba con la cabeza al descubierto y llevaba un jubon de pano azul marino en el brazo. Frente a la mezquita de Hassan se cruzo con dos arabes ancianos; ambos le dirigieron un saludo amable al que respondio con una palabra en su idioma, sin detenerse. Todos sabian en la ciudad que se llamaba Jean-Baptiste Poncet y que desempenaba un cargo importante en la corte del pacha, con caracter extraoficial, evidentemente, pues no era turco.
El joven musculoso, lleno de vigor, de hombros anchos y cuello poderoso, se habia preguntado muchas veces por que el destino no habia querido servirse de el para las galeras, para las que parecia destinado. Sobre aquel cuerpo robusto de una inopinada finura se erguia una cabeza alargada y juvenil, poblada de cabellos negros que enmarcaban un rostro donde resaltaba el brillo glauco de su mirada. Sus rasgos carecian de simetria; el pomulo izquierdo era un poco mas alto que el derecho, y la curiosa disposicion de sus ojos acentuaba la intensidad de su mirada. No obstante, esta imperfeccion imprimia fuerza y misterio a su sencillez.
Jean-Baptiste Poncet habia llegado a El Cairo tres anos atras, y con el tiempo se habia convertido en el medico mas afamado de la ciudad. Aquel mes de mayo de 1699 habia cumplido veintiocho anos.Al caminar balanceaba en la mano un maletin que contenia algunos de los remedios elaborados personalmente con ayuda de su socio. Los frascos chocaban unos con otros, produciendo un tintineo ahogado por el cuero. Jean-Baptiste se entretenia poniendole ritmo a aquel cascabel cristalino que acompanaba sus pasos, y miraba al frente con una sonrisa apacible, a sabiendas de que era observado desde muchas persianas y celosias de madera. En todas las casas era bien recibido, ya fuera para ejercer su arte o para compartir con sus generosos vecinos un te o una cena como un invitado mas. Conocia gran parte de los pequenos secretos de la ciudad -y hasta de una pequena parte de los grandes-, y estaba acostumbrado a ser objeto de la curiosidad de todo el mundo, sobre todo de las mujeres en esos harenes oscuros donde se cuece el deseo y la intriga. El joven aceptaba la situacion sin complacencia ni pasion y, aunque ya no le divertia tanto como al principio, no le importaba desempenar el papel del animal acosado por miles de ojos que vigilan el menor de sus movimientos.
En su camino paso cerca del bazar de perfumes y luego llego a la orilla del Kalish. Remonto durante unos minutos el curso casi seco de ese riachuelo que, en otras estaciones, las tempestades inundaban repentinamente, y luego siguio caminando por el estrecho puente de casas que lo franqueaba. Alli siempre se congregaba algo de gente, pues era la unica via de acceso que unia la ciudad vieja de El Cairo con los barrios arabes. Pero aquel dia habia mas agitacion que de costumbre, de modo que Jean-Baptiste se abria camino con dificultad. Cuando estaba en medio del puente se dio cuenta de que pasaba algo raro y distinguio la espesa humareda que salia de una de aquellas viviendas. Segun le dijeron, las ascuas de un hornillo habian prendido fuego a la casa de un comerciante de tejidos. Para sofocar las llamas, una multitud de egipcios vocingleros cargaban a todo correr con cubos de agua que extraian de un pozo vecino. El incendio pronto estaria controlado y no habia catastrofe que temer. No obstante, en esta ciudad donde los acontecimientos eran tan escasos, el incidente estaba causando tal tumulto que casi se hacia imposible avanzar. Asi pues, Jean-Baptiste continuo abriendose paso a codazos. En la desembocadura del puente, en el extremo opuesto a aquel por donde el joven habia llegado, el gentio inmovilizaba una carroza de caballos. Cuando estuvo a su altura, Jean-Baptiste vio el blason del consul de Francia en el carruaje y empezo a empujar aun con mas impetu a los mirones para escapar cuanto antes de aquel lugar.
Aunque oficialmente estaba registrado como farmaceutico, Poncet ejercia la medicina ilegalmente pues carecia de diploma. A los turcos no les importaba, pero sus compatriotas lo consideraban un individuo sospechoso, sobre todo cuando habia medicos titulados, lo que afortunadamente no era el caso en ese momento. Las denuncias ya le habian obligado a abandonar dos ciudades, asi que por prudencia solia mantenerse alejado del consul, que era el representante de la ley para todas las cuestiones concernientes a los francos.
Cuando estaba a punto de dejar atras la carroza, con la cabeza encogida entre los hombros y la vista dirigida hacia otro sitio, oyo que alguien lo llamaba imperiosamente en frances:
– ?Senor, se lo ruego! ?Senor! ?Podria decirnos que pasa?
Jean-Baptiste temia al consul, pero al percatarse de que afortunadamente se trataba de una voz femenina se acerco. Una dama sacaba la cabeza por la portezuela, disponiendose a bajar. Hacia un calor insoportable y la pobre mujer transpiraba a mares; se le habia corrido el colorete y el albayalde que se habia aplicado en la cara no era mas que una nivea capa de grietas. Saltaba a la vista que aquellas estrategias artificiales, destinadas a retrasar el paso de los anos, solo conseguian acelerarlo mas. Si el ruinoso maquillaje no le hubiera causado tantos estragos en el rostro, se habria podido contemplar una mujer de cincuenta anos, sencilla y sonriente, que aun conservaba parte de su antigua belleza en su mirada azul, pero sobre todo un semblante timido, tierno y bondadoso.
– ?Podria decirnos a que se debe tanto alboroto? ?Cree usted que corremos algun peligro?
Jean-Baptiste reconocio a la esposa del consul, a quien habia visto en alguna ocasion en el jardin de la legacion.
– Se acaba de producir un incendio, senora, a eso se debe esta aglomeracion, pero todo volvera enseguida a la normalidad.
La dama hizo un ademan de alivio, y despues de agradecer amablemente sus atenciones al joven volvio a entrar en el carruaje, se acomodo en el asiento y empezo a sacudir de nuevo el abanico. En ese momento Jean-Baptiste advirtio que no estaba sola. Un rayo de luz oblicua se reflejaba en el Kalish, iluminando a la joven que se sentaba enfrente.
No es preciso decir que los defectos de una resaltaban las cualidades de la otra; es mas, ambas eran completamente opuestas. El emplasto que abotargaba la piel de la esposa del consul contrastaba con la tersura natural de la joven. Y la angustia impaciente de la primera ensalzaba la serenidad inmovil de la damisela. Jean-Baptiste no habria sabido describir a aquella muchacha que encarnaba la imagen de la belleza, y tal vez por eso solo pudo captar una impresion general. Unicamente reparo en un detalle absurdo y adorable, unas cintas azules de seda que anudaban las trenzas de su tocado. Jean-Baptiste miro a la joven completamente extranado y, aunque no le faltaba audacia, estaba tan sorprendido que no pudo hacerse una idea real de su cara. La carroza arranco bruscamente con un latigazo del cochero, interrumpiendo la muda conversacion de sus miradas. Jean-Baptiste se quedo alli plantado en medio del puente, desconcertado y feliz.
«Diablos, nunca habia visto nada semejante en El Cairo», se dijo.
Y continuo a paso mas lento hasta el barrio franco donde vivia.
2
El consul, el senor De Maillet, era un hombre de la pequena nobleza; habia nacido en el este de Francia, donde la estirpe de su exigua familia aun echaba algunas raices. No se podia decir que los Maillet estuvieran arruinados pues nunca habian poseido gran cosa. Estos nobles de poca monta, rodeados de burgueses emprendedores y campesinos prosperos, se enorgullecian de no hacer nada y eran aun mas soberbios porque no tenian nada. Lo unico que les impedia hacer comparaciones, y por lo tanto sufrir, era su alcurnia mediocre que transfiguraba sus restantes mediocridades. Siempre habian sabido que la salvacion llegaria de arriba. Estaban convencidos de que un dia forzosamente ascenderia algun miembro de su linaje y de que tal ascenso, aunque fuera de alguien muy lejano, encumbraria a toda la parentela. El milagro se hizo esperar pero se produjo al fin cuando Pontchartrain, emparentado con la madre del senor De Maillet por parte de una prima hermana, fue nombrado ministro y luego canciller del gran Rey, entonces en el cenit de su poder. Es evidente que nadie puede llegar tan alto solo, por muchos meritos propios que tenga. Hay que tener amigos, y muchos, para situarlos, conservarlos y, un dia, presionarlos para que actuen. Pontchartrain sabia que los individuos que no son nada pueden resultar muy serviciales cuando se hace algo por ellos. Por eso no se olvido en absoluto de utilizar a su familia.
En sus anos de juventud, piadosos y despreocupados, el senor De Maillet habia aprendido muy poco en los libros y menos aun sobre la vida. No obstante, su influyente tio lo saco de esta especie de vacio y lo coloco en el consulado de El Cairo.
El protegido profesaba a su protector una gratitud febril pues eraconsciente de que no podria hacer nada para pagar una deuda semejante por si solo. Llegaria sin duda un dia fatal en que ese hombre puedelotodo -que incluso era capaz de hundirlo para siempre- le encomendaria una tarea de tal envergadura que no podria llevarla a cabo sin exponerse a algun peligro. Lo malo era que al senor De Maillet no le gustaba el peligro.